¿Dónde viven los monstruos investigadores y como encontrarlos?
Parte importante de la legitimización de la investigación educativa es también generar un nuevo paradigma de que es un investigador. Una figura que se convierte en un arquetipo, si no es un estereotipo para algunos. Un mito que para muchos solo baja recurso federal para vivir la gran vida. El país polarizado en el que vivimos genera cierto desprecio a aquellos que han estudiado y que se insulta en un podio guinda, se tachan de aspiracioncitas; aliados del eje demónico neoliberal. Entonces, es necesario saber de donde salen.
Comparto la siguiente cita como un concepto valido de que es un investigador: “un investigador es aquel que estudia exhaustivamente su objeto y sobre todo ha encontrado el gran placer que en tal labor se obtiene. La finalidad no es poseer un amplio conocimiento sino gozar en el conocimiento.” (Garcia Cordova, 2008). Gozar del conocimiento parece ser una tarea compleja dentro del mundo de la investigación.
El entrar a la vida académica es cuestión o de suerte o de contactos. En algunas universidades no hay una manera de entrar a laborar como docente más que por invitación. No existe ningún tipo de recepción de CV´s. Ya una vez dentro como docente de asignatura dar un salto a tiempo completo es difícil, no importando la preparación que se tenga, si la plaza está ocupada por alguien que lo “merece” entonces no se puede tomar. Una vez dentro se mantienen en un vicio de publicaciones y ponencias que nadie lee, pero no importa, lo que se intenta cubrir son indicadores no generación de conocimientos. Esta idea del gozo del conocimiento queda en algo romantizado.
Así pues, llegamos a esta pregunta que da titulo a esta parte del texto, pero la reformularé, ¿En qué condiciones vive un investigador en México?; el ambiente y condiciones en las cuales se hace este tipo de trabajo importa mucho. (A.C., 2003) Si bien el espacio, las herramientas; como las computadoras o vehículos para el traslado a zonas dónde ocurrirá una acción de investigación son importantes, también lo es la apertura, la disposición de los colegas, la disminución de egos y la colaboración interdisciplinaria son claves para el desarrollo de un conocimiento. Un trabajo colegiado en academias del conocimiento es pertinente y casi soñado. La idea de un ambiente laboral donde la disposición se encuentre sana. Por otro lado, el investigador también funge como docente de licenciatura y posgrados en una institución académica, lo cual puede generar una negligencia en alguno de los frentes que trate de abarcar. Este defecto no decae en el investigador, este es una persona con limitantes, pero si se puede adjudicar a las mismas instituciones educativas. Piden que haya plazas de investigadores con todas las credenciales de excelencia, pero al mismo tiempo inundan de actividades docentes y administrativas. No se asigna en los horarios de trabajo tiempo para la investigación. Piden algo que no se puede dar.
El investigador siempre tiene una zanahoria por delante que alcanzar; un CONACYT, un SIN u otro tipo de beneficio que se le ofrezca. El gozo del conocimiento y de publicar o difundir se deslava. El investigador debe de luchar por su legitimización y después por la de su investigación. El investigador debe de centrarse menos en la competencia entre ellos, en arrebatarse fondos y luchar por un trato mas justo desde el lugar donde se centra y concibe su investigación. Para esto es importante la comunicación entre ellos, la ayuda y la discusión abierta de sus temas de estudio. Este tipo de formas de trabajo son muy beneficiosas. Ayudan a expandir investigaciones y conocimientos ya que se ven desde distintas perspectivas culturales, sociales y económicas. Los seminarios de investigación y coloquios más que encuentros sociales, que lo son, también son una ayuda al académico, un vínculo de difusión y de discusión.

Y hablando de difusión: ¿A quién le hablamos cuando generamos investigación educativa?
Pablo Latapí, investigador notable que revoluciona y da visibilidad a la investigación educativa en México, destacaba que no es posible realizarla sin una concepción de la naturaleza del ser humano y las referencias valorativas que de esto siguen. (Paniagua Roldán, 2012) Algo que creo aporta mucho es esta concepción del trabajo de la investigación educativa y su manera de trabajar con personas, que, si bien si pueden dar datos exactos de la investigación cuantitativa, también predomina la mezcla de la investigación cualitativa. Hay que tomar en cuanta con que estamos trabajando. Por lo tanto, no se desestima una investigación mixta, una apertura que favorezca el conocimiento que se esta obteniendo.
En otra idea, Sylvia Schmelkes menciona que la virtud del investigador es difundir su propia investigación. Esta idea la considero muy importante. El principal interesado en que la investigación salga al mundo es el mismo investigador. Hay que creer en el trabajo que se hace y generar conocimiento desde distintas plataformas. Bajar esta información rígida y estructurada a un lenguaje que pueda ser consumida. Latapí sabia bien en distinguir a quien le hablaba en su manera de redactar. Latapí utilizó lo que tenía a su disposición en esos años, y me parece que se puede generar un paralelo importante en la manera de difundir conocimiento. Aquí él publicó en dos revistas o periódicos de difusión masiva que no son necesariamente revistas indexadas. Hay que quitar ese vicio, hay que llevar la ciencia a distintos públicos. Saber a quién le escribes y en base a eso generar una redacción apropiada. Recordar que el investigador, muchas veces, es servidor público; le debe a este el recurso y tiene que rendir cuentas, si con mucha precisión sobre lo que estudia, pero también con creatividad para demostrarlo.
Ya lo dijo Sylvia Schmelkes, el principal motor de la difusión de una investigación en el mismo autor. “Si bien la difusión de la ciencia es una actividad compleja en sí misma y constitutiva del proceso de investigación, para enriquecer su debate y discusión es necesario que el personal investigador reconozca, reflexione y participe de nuevas alternativas de comunicación, que le brinden no solo reconocimiento en la comunidad de especialistas sino también reconocimiento y valía dentro del entramado social, el cual indudablemente contribuirá a la progresividad del conocimiento científico.” (Castillo Vargas, 2018)
Referencias
A.C., C. M. (2003). La investigación educativa en México: usos y coordinación. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 847-898.
Castillo Vargas, A. (2018). Difusión cientifica ¿obligacion o responsabilidad?: Valoraciones del personal académico de la universidad de Costa Rica. Revista ABRA, 3-26.
Garcia Cordova, F. (2008). El investigador: una relación entre sujeto y objeto realmente intensa. Revista del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, 81-88.
Paniagua Roldán, E. (2012). Pablo Latapí y la profesionalización de la investigación educativa en México. Revista Iberoamericana de Educación Superior, vol. III, núm. 8, 131-137.
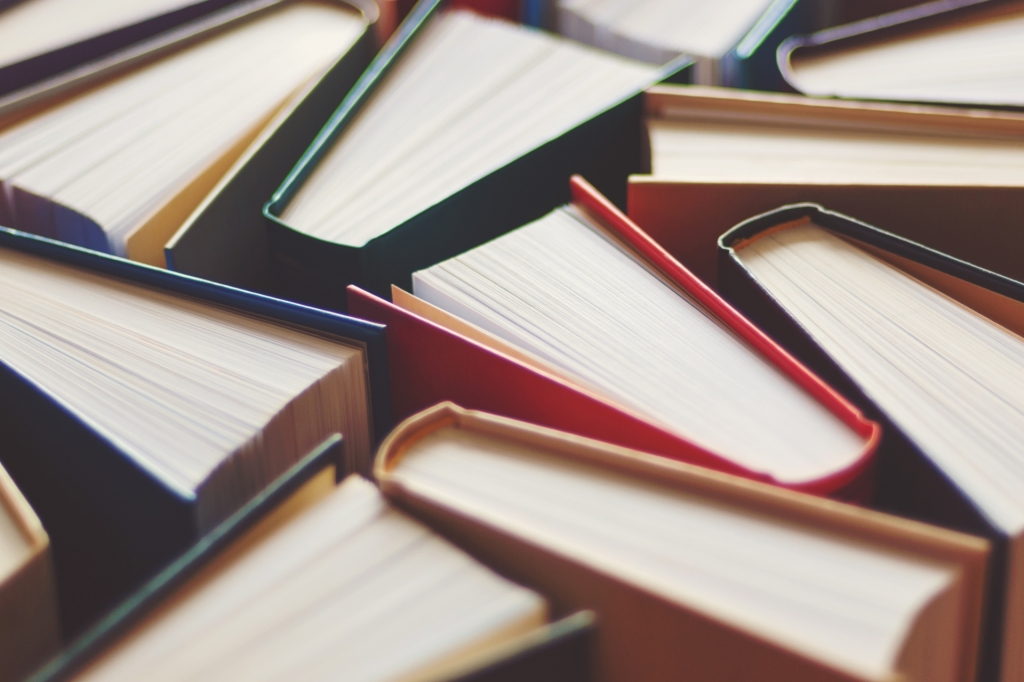


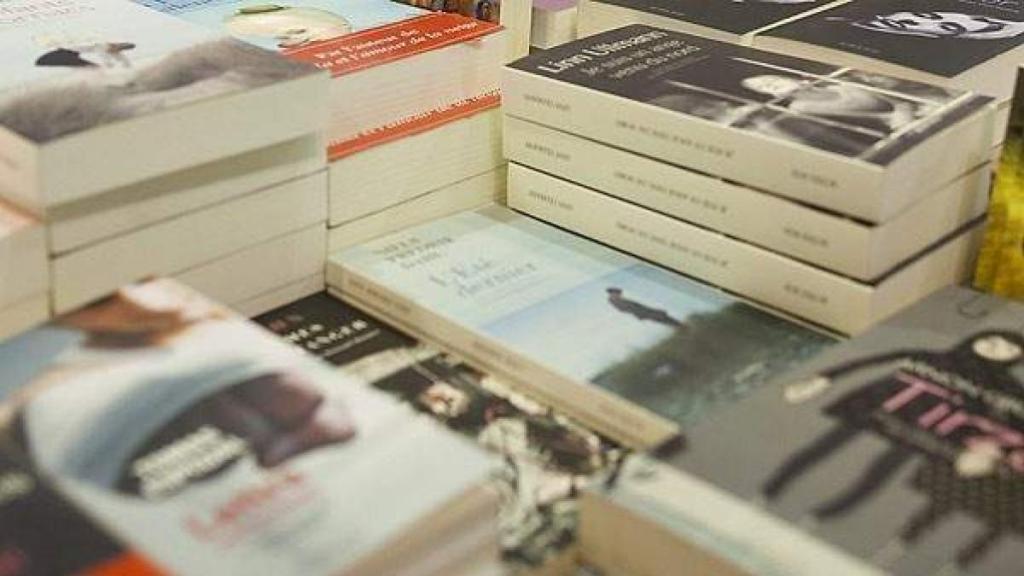
Leave a comment